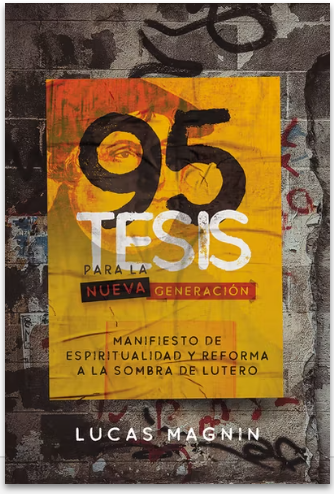Tesis 1 Entender nuestro lugar en la historia es parte de madurar en la vida cristiana (y, de paso, nos evita algunos errores preocupantes).
Me parece que esta primera tesis tiene que empezar por afirmar algo muy básico: entre nosotros y la Reforma protestante hay una distancia inmensa. Y vamos a viajar un poco más atrás para decir también: entre nuestra experiencia de la fe cristiana y la Iglesia primitiva hay también una distancia inmensa. Son dos afirmaciones que probablemente sonarán demasiado obvias para algunos; pero para otros —como fue mi caso en algún momento— serán un buen punto de partida para empezar a navegar por este libro.
Situados como estamos en nuestro propio entorno —histórico, cultural, geográfico y, por supuesto, religioso—, es fácil olvidar que nuestra posición en el universo es justamente eso: una posición. Los peces también dan por evidente que toda la realidad es agua. «Como el aire que respiramos, esa forma es tan traslúcida, tan penetrante y tan evidentemente necesaria, que solo con un esfuerzo extremo logramos hacernos conscientes de ella».
Es probable que muchas de las personas que lean estas páginas se identifiquen, sin más, como “cristiano evangélico” o “cristiano protestante”. Después de ese rótulo, quizás sigan otros adjetivos, como “carismático”, “bautista”, “reformado”, “relevante”, “pentecostal” o “independiente”. Todas esas aclaraciones representan, en palabras de José Míguez Bonino, los diferentes rostros del protestantismo. A pesar de las diferencias que podamos encontrar, todos esos rostros «tienen “un aire de familia” innegable» que los conecta con un origen común.
Esa tradición teológica e histórica compartida incluye: el estallido del pentecostalismo, las misiones norteamericanas e inglesas de los siglos XIX y XX, los avivamientos o Grandes Despertares, el pietismo de los siglos XVII y XVIII, las iglesias congregacionalistas y libres, el puritanismo que buscaba (¡ya en el siglo XVI!) renovar la Iglesia anglicana y finalmente la Reforma protestante que Lutero impulsó y Calvino sistematizó.
Anatole France escribió en una ocasión que es bastante inusual que un maestro pertenezca, en la misma medida que sus discípulos, a la escuela que él mismo ha fundado. Cuando intentamos tender puentes que atraviesen esos quinientos años entre Lutero y nosotros —¡para no hablar de los dos mil años que van hasta Jesús!—, es fácil que muchos sientan una continuidad directa o una prolongación natural que va desde su propia experiencia de fe hasta la teología que los reformadores hicieron en el 1500 o que la Iglesia primitiva proclamó en el siglo I. No es sorprendente, por ejemplo, escuchar que muchas iglesias mencionen las Cinco Solas como estandartes inconfundibles de su fe, heredadas directamente de la Reforma. A su vez, consideran que esos principios fueron una aplicación sin escalas de la enseñanza del Nuevo Testamento.
No obstante, no hay que esperar mucho para descubrir que la comprensión que tienen de la Sola Escritura o la Sola fe muchos de estos creyentes honestamente convencidos de esa continuidad, difícilmente represente el sentido que esas ideas tenían para los reformadores. Generalmente se usan las mismas palabras —Biblia, Iglesia, salvación, autoridad—, pero el puente que conecta los sentidos se ha cortado. Puedo imaginarme una escena de lo más divertida, en la que reformadores como Lutero, Zwinglio o Calvino repiten las palabras de Hechos 15:24, pero ahora hablando de nosotros: «Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, ¡pero nosotros no los enviamos!» Cuando trazamos un árbol genealógico de nuestra propia fe y podemos asumir el camino que hizo el Evangelio para llegar hasta nosotros, muchas vendas se caen. Podemos notar la distancia —teológica, existencial, geográfica, cultural, histórica, lingüística— que hay entre nuestra experiencia de fe y el mensaje de los reformadores. Podemos reconocer las diferencias entre nuestras prácticas eclesiales y el testimonio apostólico del primer siglo. Somos seres históricos y una de las peores cosas que podemos hacer, en nuestro intento de vivir la fe cristiana en plenitud, es transitar nuestra vida como si la historia no existiera.
El recorrido de las próximas páginas nos hará tomar conciencia de la distancia que existe entre nosotros y la Reforma —y, por extensión, la Iglesia primitiva y Jesús—. Ese aprendizaje es doloroso, no lo voy a negar. Entender nuestro lugar en la historia complica las cosas. Sería mucho más satisfactoria la sensación de haber sido enviados en un viaje en el tiempo, a bordo del DeLorean, hasta nuestros días.
Si toda nuestra fe viniera certificada con un sello de calidad inviolable, firmado por Lutero o el apóstol Pablo, o si pudiéramos trasladarnos olímpicamente hasta la Reforma del siglo XVI —o, mucho mejor, hasta el mismo Aposento alto en Jerusalén—, podríamos evitar muchos complejos procesos de reflexión teológica. Ciertamente, ser hijos de un repollo o una cigüeña nos ahorraría mucho trabajo.
Pero el Señor —que nos dio el ejemplo al encarnarse en la historia— ha decidido en su eterna sabiduría bendecirnos de esta manera. Nos ha invitado —sin atajos, sin DeLorean y sin cigüeña, a la luz del testimonio de su obrar en la historia y del consuelo de su Espíritu— a vivir aquí y ahora, abrazados a la promesa de que estará con nosotros hasta el fin del mundo.
Lucas Magnin, 95 Tesis Para La Nueva Generación, Pág. 23-25